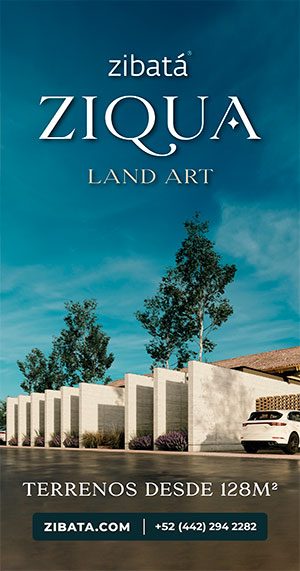GOTA A GOTA
SABIA MODERACIÓN
En el otro extremo político de aquellos enamorados de la sociedad perfecta, se encuentran los que miden tan rigurosamente el tiempo y el espacio que llegan a impacientar a sus contemporáneos. En dichos extremos subyacen dos concepciones de la sociedad, de sus males, de sus remedios y del tiempo. Los primeros pueden coincidir con los segundos en el diagnóstico, pero difieren en la solución y en los ritmos: los unos piensan en la evolución, los otros en el salto revolucionario. Los primeros se atienen al entusiasmo moral; los segundos, a la prudencia.
Los fanáticos de lo máximo deseable ignoran el pasado, pues si lo miran encontrarán en él un cementerio de los sueños, un vasto campo sembrado de huesos y de sangre, la traición a los principios, el patético deterioro de las aspiraciones originarias. En cambio, los políticos moderados parten de lo que hay: prefieren el avance lento, La instituciones defectuosas, sospechan de la perfección como un exceso insoportable.
Benjamín Constant (1767-1830) pertenece a esta segunda categoría de los políticos y pensadores. Vivió de lejos la Revolución Francesa: padeció el Terror, el Directorio, el Consulado, el Imperio napoleónico, la Restauración; esa sucesión de regímenes políticos que devastaron el suelo francés en apenas medio siglo. Su temperamento de suizo, bien educado en la cultura de su tiempo, lo indujo a valorar la libertad como la victoria del individuo. Puso su talento al servicio de su defensa. En aquellas horas vertiginosas, fue su obsesión mantener la chaine –la cadena, procurar que el encadenamiento causal no se rompiera, que la fragilidad del devenir no cediera el paso a las tinieblas. Pues una vez roto el nudo que ata los elementos, resulta difícil, muy difícil, atarlos de nuevo.
Constant no fue racionalista, un creyente del imperio de la Razón: más bien un pensador político convencido de los pequeños saltos y sobresaltos de las razones que se deslizan sutilmente en la superficie histórica, un infinito donde ellas descubren su pequeñez. Pasados por el yo Constantino, los ideales de la Ilustración y de la Revolución Francesa –libertad, igualdad, fraternidad- se convierten en principios que guían la acción de una sociedad perfectible.
Encadenamiento, tiempo, perfectibilidad forman una triada que alumbra su discurso, ora en la prensa, ora en la tribuna de la Asamblea Nacional. En un régimen o en otro –no importan las formas monárquicas o republicanas- es posible abrir el camino de la libertad, preservar los principios, hacerle frente al despotismo. Lo que no se puede es dar marcha tras, es decir, añorar la arbitrariedad ante un Estado de derecho aunque no muestre del todo su eficacia, amordazar a quien se excede en el ejercicio de la libertad de expresión, refinar las estrategias represivas cuando la inseguridad ciudadana exaspera.
Las armas de Constant fueron: principios, Estado de derecho, razón con minúscula. Modesta como el buen hacer diario de los hombres. Los principios no son deducciones de un mundo idealizado –Constant tiene un pie en la metafísica y otro en el positivismo- sino más bien el resultado de hechos particulares: combinaciones, ya de existencias, ya de acontecimientos que llevan siempre a un mismo resultado. El Estado de derecho es lo único que mantiene a raya al poder: en el corazón de sus palabras y emociones está el sentido del límite. Una ética en la política. La Razón no es una deidad; también se equivoca. A veces vacila qué partido tomar. Constant mismo lanzó diatribas contra Napoleón y, a la par, colaboró con él. No le faltaron argumentos para proceder de ambas maneras. Algo le dijo que ese espectáculo imperial, grotesco y fúnebre, podía significar una ocasión para la libertad de un pueblo. Constant criticó y admiró al emperador, ese monstruo de mil cabezas, gran Señor y carnicero, símbolo de esperanzas vagas y devastaciones.
Las contradicciones de Constant no hay que situarlas en el ámbito de la moral, pues mantuvo sus principios. Hay que ubicarlas en la dualidad del político y del historiador que fue a un tiempo: el político tiene frente a sí el azar; el historiador, tras de sí la necesidad. El uno debe decidir; otro sólo explica el azar que, al consumarse, produce el espejismo de la necesidad: todo tenía que suceder así. Hacer política es un riesgo; escribir la historia, casi un juego infantil.
La marcha progresiva de la humanidad está en manos del político, no del historiador. Con frecuencia, un historiador es un político fatigado. Constant nunca dejó la acción para pensar en ella. Se dedicó a ambas, porque en él estuvo siempre presente la idea del sacrificio. La obra del individuo y de la colectividad implica siempre el sacrificio. Sus escritos sobre la religión le llevaron cuarenta años. Allí está lo mejor de él. No fue un ateo, sino un partidario de la religión natural. El sentimiento religioso no era común entre los liberales de su tiempo; en él, es su cultivo un aliento de vida. Un poco de religiosidad es la más segura fortaleza de la autonomía individual. No la confunde con la moral: es solamente la puerta que el hombre deja abierta para la comunión con lo desconocido, pues cuando la moral se ve afectada por el teísmo, se desatan las pasiones individuales y colectivas: las unas prohijan el dogma y la intolerancia; las otras, el delirio del pueblo elegido; combinadas ambas, provocan guerras, conquistas, hazañas sanguinarias.
Constant rescata para sí la religión como natural emoción; evita las religiuones sacerdotales que persiguen al hombre incluso en el íntimo santuario de su existencia. La libertad resplandece de nuevo: frente a todo poder, laico y religioso, que a mayor concentración deviene más grande amenaza. Un poder laico, dividido, asegura la libertad –lo que excluyte una esfera de poder neutro, que ante nadie responde y garantiza la continuidad en medio de las rivalidades de intereses, llámese monarca o presidente-; un poder religioso multiplicado genera el mismo efecto. Constant celebra la proliferación de las sectas si éstas son convenientemente vigiladas, pues una sola Iglesia es fuente de tiranía. Benjamín Constant: un político, un pensador. Una referencia para los liberales de nuestro tiempo. Sabio en su comprensión del tiempo, símbolo de honor político, ejemplo de cómo los principios democráticos pueden sobrevivir en las horas difíciles del mundo.
De todo esto nos habla, en voz baja, como temiendo ser oída por esa multitud ocupada en chismes palaciegos, la tesis doctoral de Lourdes Quintanilla, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Escéptica si de pensar se trata, firme en la amistad, Lourdes es una planta rara en las novedades editoriales y los teóricos de moda, pues a ella sólo interesan, dada la brevedad de la vida, fragancias clásicas, las que de suyo lo son o las que ella adopta como la palabra, ya que sabe elegir reflexiones y goces, de espalda a la algarabía ensordecedora de la polis.
No fue un prurito burocrático-académico lo que la condujo a Constant, sino la convicción de que algo podía decirnos a los hombres de hoy tan impacientes y distraídos. Por eso, más que buscar una visión original, intenta mostrarlo tal cual, humano, contradictorio, vacilante pero sabio, moviéndose en el teatro de la política y de la vida. Saludo de nuevo, pues, este trabajo de Lourdes hoy residente de Canada con el mismo gusto que vuelvo a saborear la sopa de fideos que preparaba Eduarda, su fiel asistente doméstica, en esa casa austera y elegante, abierta de par en par, cálida como un sol de mediodía.