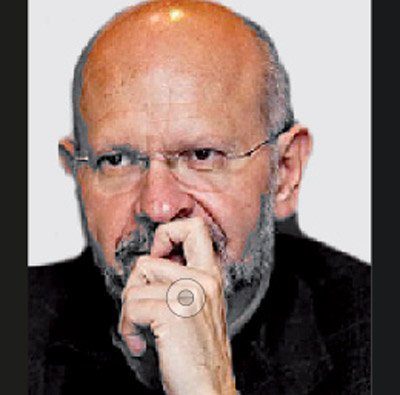En México, ejercer el periodismo ha sido históricamente una profesión de alto riesgo. Según Reporteros Sin Fronteras, nuestro país es uno de los más peligrosos del mundo para la prensa —solo por debajo de zonas en guerra como Siria o Afganistán—, y sin embargo, la tragedia no solo se escribe con sangre. También se impone a través de reformas legislativas regresivas, campañas de intimidación y una cultura de poder intolerante a la crítica.
La reciente reforma al Código Penal del estado de Puebla, aprobada por el Congreso local el pasado 29 de mayo, representa un punto de quiebre alarmante: bajo el eufemismo de combatir la “violencia digital”, se ha tipificado como delito el uso de redes sociales para “difundir contenido que cause daño psicológico, emocional o en la reputación de una persona”. Con esta redacción ambigua y peligrosa, se criminaliza el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y se da paso a una mordaza disfrazada de protección.
Hoy se avizora una censura institucionalizada Lo más grave de esta reforma poblana no es solo su espíritu autoritario, sino su contexto: una administración estatal que ha sido señalada por la opacidad, el control férreo de los medios y una narrativa oficialista que no tolera la disidencia. El gobernador Alejandro Armenta ha defendido esta modificación como una medida contra la violencia mediática, pero basta leer entre líneas para advertir que se trata de una herramienta para castigar a periodistas incómodos, activistas críticos y usuarios de redes sociales que se atreven a cuestionar al poder.
La amplitud con la que se define el “daño emocional” o la “afectación reputacional” permite que cualquier comentario adverso en redes sociales pueda considerarse delictivo. En un país con una dolorosa tradición de impunidad y corrupción, este tipo de reformas no solo inhiben la libertad de expresión, sino que abren la puerta al uso arbitrario del aparato penal para silenciar voces críticas.
El patrón se repite en Tabasco y Sinaloa; Puebla no es un caso aislado. En Tabasco, desde los dos gobiernos estales anteriores, se han emprendido campañas de acoso contra comunicadores locales, utilizando tanto recursos públicos como redes afines al régimen para desprestigiar a quienes denuncian irregularidades de su administración. Las amenazas veladas, el hostigamiento fiscal y las descalificaciones públicas son ya parte del repertorio habitual.
En Sinaloa, Rubén Rocha Moya no se ha quedado atrás. Las denuncias de periodistas como Luis Enrique Ramírez —asesinado en 2022— siguen sin esclarecerse, mientras persiste un clima de hostilidad contra medios independientes. La intimidación no solo es política: también es estructural, pues se refleja en la marginación presupuestaria, el uso selectivo de la publicidad oficial y la estigmatización desde el poder.
En todos estos casos, la constante es la misma: gobernadores emanados de Morena, el partido hegemónico de la llamada Cuarta Transformación, que recurren al aparato estatal para acallar a la crítica, deslegitimar al periodismo y consolidar un discurso único donde el disenso es visto como traición y la denuncia como agresión.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ahora el de su sucesora Claudia Sheinbaum, han proclamado la defensa de los derechos humanos como una de sus banderas principales. Sin embargo, la realidad desmiente esta retórica. Desde Palacio Nacional, el expresidente utilizó su conferencia matutina para señalar, denostar y ridiculizar a periodistas y medios de comunicación que no se alineaban a su visión. A esta práctica la llamó “derecho de réplica”, pero en los hechos se derivó en una estrategia sistemática de estigmatización que ha puesto en riesgo la integridad física y profesional de numerosos comunicadores.
La Cuarta Transformación ha demostrado una profunda incomodidad con la pluralidad informativa. Su ideal de “prensa libre” parece ser una prensa domesticada, alineada a los intereses del Estado y funcional a su narrativa. Quienes cuestionan, investigan o critican son tachados de conservadores, corruptos o enemigos del pueblo. Esta polarización es peligrosa, porque reduce el debate público a una lógica binaria que cancela la deliberación democrática.
Desde una perspectiva jurídica, la reforma penal en Puebla y las prácticas autoritarias en otros estados violan el artículo 6º constitucional, que consagra la libertad de expresión como un derecho fundamental, y contravienen además tratados internacionales suscritos por México, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido reiteradamente que el uso del derecho penal para castigar expresiones críticas contra funcionarios públicos es incompatible con un sistema democrático. En casos emblemáticos como Kimel vs. Argentina o Palamara Iribarne vs. Chile, ha dejado claro que los funcionarios deben tener un mayor umbral de tolerancia ante la crítica. No solo porque ocupan un cargo público, sino porque el escrutinio ciudadano es parte inherente del ejercicio democrático.
El derecho penal, por su carácter coercitivo, debe ser la última ratio, es decir, el último recurso. Criminalizar opiniones, comentarios o denuncias en redes sociales, incluso si son vehementes o incómodas, no solo es desproporcionado: es inconstitucional y representa un retroceso civilizatorio.
Hay un alto costo por callar, pues censurar la crítica es un síntoma inequívoco de debilidad política. El poder que no tolera la disidencia termina devorándose a sí mismo. El periodismo libre no es enemigo de la democracia, es su salvaguarda. En un país donde el crimen organizado ha asesinado a más de 160 periodistas en los últimos 20 años, el Estado no puede, además, convertirse en verdugo.
La intimidación institucional, disfrazada de “orden” o “regulación”, tiene efectos devastadores en la esfera pública: promueve la autocensura, erosiona la confianza en las instituciones y desactiva uno de los pilares fundamentales del sistema democrático: la rendición de cuentas.
Quien hoy es silenciado en redes, mañana puede ser detenido. Quien hoy es ridiculizado desde el poder, mañana puede ser perseguido penalmente. Esa es la lógica de las dictaduras, no de las democracias.
Como sociedad, debemos alzar la voz ante esta ola de autoritarismo digital. La defensa de la libertad de expresión no puede ser solo tarea de periodistas o activistas. Es un asunto que nos concierne a todos, porque en la pluralidad de ideas reside la posibilidad de construir un país más justo, transparente y participativo.
El gobierno federal y los estatales deben garantizar el libre ejercicio del periodismo, abstenerse de intimidar a los medios y respetar el derecho a la crítica. Hoy se antoja distante que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación vayan a actuar con celeridad ante estos atentados a los derechos fundamentales.
No hay transformación verdadera sin libertad. Y no hay libertad sin el derecho a cuestionar al poder. Censurar la crítica no es fortalecer al Estado: es minarlo desde adentro.