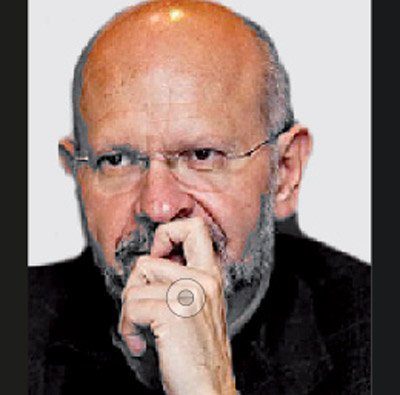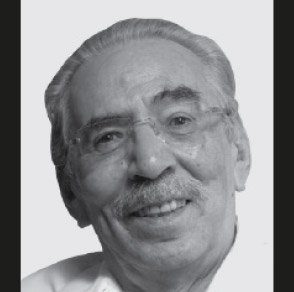Una de las expresiones más violentas del Estado, es la tipificación de conductas como delitos y su persecución. La teoría del Derecho Penal del Enemigo desarrollada por el penalista alemán Günther Jakobs, se centra en el contexto de debates sobre la seguridad jurídica y la respuesta penal frente a amenazas graves como el terrorismo, el crimen organizado o la delincuencia reiterada. Esta teoría introduce una distinción conceptual entre dos modelos de derecho penal: el Derecho Penal del Ciudadano y el Derecho Penal del Enemigo, que difieren radicalmente en su fundamento, estructura y finalidad.
Según Jakobs, el Derecho Penal del Ciudadano responde a una concepción liberal y garantista del derecho, que presupone al individuo como sujeto racional que acepta las normas jurídicas y participa del pacto social. En este modelo, el derecho penal cumple una función de afirmación del orden normativo, sancionando la conducta delictiva como una infracción al contrato social, sin despojar al autor de su estatus de persona titular de derechos.
Por el contrario, el Derecho Penal del Enemigo surge ante sujetos que, mediante conductas graves y sistemáticas, renuncian a su rol de ciudadanos y se colocan fuera del orden jurídico. Para Jakobs, el enemigo no es una ‘persona en sentido jurídico, sino una amenaza objetiva al orden social, que justifica una reacción penal no orientada a la resocialización ni a la proporcionalidad, sino a la neutralización preventiva del peligro.
Jakobs identifica tres rasgos característicos de este modelo: (i) anticipación de la punibilidad; (ii) disminución o supresión de garantías procesales; y (iii) desproporcionalidad de las penas.
Esta idea del uso del derecho penal sólo debe ser empleada en el diseño de políticas penales en contextos que incluyen ejemplos como las legislaciones antiterroristas; el tratamiento penal de miembros de organizaciones criminales bajo regímenes de excepción; o, el procesamiento de delincuentes sexuales reincidentes, bajo leyes de peligrosidad o seguridad pública.
La idea de intentar criminalizar todas las acciones u omisiones humanas a ha sido ampliamente criticada tanto por penalistas como por constitucionalistas, quienes advierten que dicha postura viola principios fundamentales del Estado de Derecho, como la igualdad ante la ley, la dignidad humana y el principio de culpabilidad; abre la puerta al uso político del derecho penal, al permitir al Estado designar arbitrariamente quién es ‘enemigo’, lo que puede derivar en criminalización de la disidencia o la marginalidad; y, supone una ruptura con el derecho penal moderno, al volver a modelos autoritarios y excepcionales de represión, lo cual es incompatible con el modelo democrático y garantista.
Por ello, la iniciativa de ley para reformar el Código Penal del estado de Querétaro, presentada en la Legislatura Local por los diputados Guillermo Vega y Enrique Correa, ambos del Partido Acción Nacional (los mismos que propusieron declarar la carnitas patrimonio cultural), y que pretende tipificar como delito el abandono de mascotas, es un grave error, pues se centra en un discurso populista y autoritario, que se inscribe dentro de una tendencia legislativa orientada a expandir el ámbito de intervención del derecho penal hacia fenómenos que, aunque socialmente reprochables, no siempre justifican la respuesta punitiva más severa del Estado.
Este tipo penal plantea serias dudas metodológicas pues en la construcción de su estructura, no permitiría determinar correctamente los elementos del tipo penal. Empezando por el concepto de mascota o animal de compañía, muy lejos de la concepción civilista de los semovientes, que no sintientes.
A la luz de la teoría de Jakobs, es posible desarrollar una crítica estructural a esta iniciativa, cuestionando tanto su fundamento político-criminal como sus posibles implicaciones en el orden jurídico-penal garantista.
En primer lugar, la criminalización del abandono de mascotas responde más a una lógica simbólica que a una necesidad real de protección jurídica. Aunque la tutela de los animales es un valor importante en una sociedad ética y empática, esto no necesariamente exige una respuesta penal, especialmente cuando existen mecanismos administrativos o civiles capaces de abordar el problema de manera más eficaz y proporcional.
La iniciativa parece utilizar el derecho penal como herramienta de moralización, lo cual contradice uno de los principios básicos del Derecho Penal del Ciudadano: la intervención mínima y la última razón. En este sentido, podría interpretarse como una forma de “enemigización” del sujeto que abandona animales, al equipararlo —implícitamente— con un transgresor peligroso o disruptivo del orden social.
Si se analiza a partir de los elementos descritos, la iniciativa refleja una anticipación del castigo frente a conductas que, aunque reprobables en algunos casos, no constituyen amenazas graves al orden jurídico ni ponen en riesgo bienes jurídicos fundamentales como la vida, la libertad o la seguridad. De este modo, se estaría desplazando el foco del derecho penal desde la protección de bienes jurídicos concretos hacia la represión de comportamientos moralmente censurables, en una lógica más propia del derecho penal.
Además, esta anticipación punitiva erosiona el principio de culpabilidad, pues no distingue entre quien actúa por negligencia, imposibilidad económica o ignorancia, y quien abandona con crueldad deliberada. Este enfoque tiende a homogenizar la figura del ‘infractor, reduciendo su condición a la de ‘enemigo’ del orden ético-social, en lugar de analizar su conducta con base en el principio de responsabilidad individual.
Uno de los mayores riesgos señalados por Jakobs en su teoría es la posibilidad de que el derecho penal se instrumentalice políticamente para responder a demandas sociales coyunturales. La presión de grupos animalistas o de la opinión pública puede generar iniciativas legislativas punitivas sin una evaluación técnica seria, lo que deriva en leyes reactivas, emotivas y desproporcionadas.
Desde esta perspectiva, la iniciativa en cuestión puede entenderse como un ejemplo de expansión populista del derecho penal, donde se privilegia el castigo como forma de legitimación política, incluso a costa de los principios constitucionales que rigen un Estado de derecho democrático. La medida propuesta de criminalización no acabará con los problemas de salud pública que genera la fauna feral que se inicia generalmente con el abandono de las mascotas.
Una respuesta más acorde debería centrarse en medidas preventivas, educativas y administrativas, tales como: campañas de concientización sobre la tenencia responsable; sanciones administrativas proporcionales al daño causado; registro obligatorio de mascotas para facilitar su rastreo; y fortalecimiento de refugios y adopciones responsables. Estas medidas permiten una intervención racional, proporcional y preventiva, sin recurrir innecesariamente al poder punitivo del Estado, que es impensable en un Estado de derecho constitucional y democrático. Mas aún cuando los fines de éste, son potencializar los derechos de las personas, no restringir a los primeros ni criminalizar a las segundas.
La propuesta de tipificar el abandono de mascotas como delito en Querétaro, corre el riesgo de convertir al derecho penal en una herramienta de exclusión simbólica y castigo moralizante, en sintonía con los rasgos del Derecho Penal del Enemigo. Lejos de fortalecer el orden jurídico, tal enfoque podría debilitarlo, al erosionar las garantías propias de un modelo penal democrático y racional, además de generar cargas innecesarias a las fiscalías y juzgados. Es fundamental que las políticas legislativas se sustenten en criterios de necesidad, proporcionalidad y eficacia, y no en la búsqueda de legitimidad política inmediata a través del endurecimiento penal.
Mucho ayudaría a los legisladores distinguir entre el instinto, la inteligencia, la consciencia y la razón hablando de animales, bienes jurídicamente tutelados y conductas punibles. Y de paso recordar como en la película ‘Amores Perros’ porque también somos lo que hemos perdido, el sentido común de la vida.