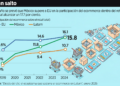Minutos finales de un partido de nuestro equipo.
Cuando todavía creemos que se puede lograr una victoria.
No nos interesa el método. No nos interesa si es justo o injusto, si es estético o producto de un mal rebote. Nos interesa únicamente el triunfo. Y para eso, lo que queremos no tiene precio: lo que queremos es tiempo. Tiempo para vivirlo. Tiempo para que suceda. Tiempo para intentarlo otra vez. Que nos lo regalen, aunque sea un poco. Y si nos lo dan, saber usarlo.
Por eso el fútbol no se decide solo en el marcador, sino en el reloj.
Hace unos días, en el Madrid vs Rayo Vallecano, el penal del último suspiro sí era penal. Claro que lo era. El contacto existe, la falta es sancionable, el reglamento respalda la decisión. Pero de eso no va esta historia.
Esto va de lo que sí fue real: el tiempo.
Porque en esos momentos el árbitro no te da un penal, te da minutos. Te concede aire. Te presta vida. Te entrega un margen donde el partido deja de jugarse con las piernas y empieza a jugarse con la cabeza. El tiempo de compensación no es un número, es un estado emocional.
Ahí, en ese lapso, el balón pesa distinto. Rebota distinto. Cae, curiosamente, siempre del mismo lado. No por conspiración, sino por presión. Porque cuando te dan tiempo, te dan permiso para ahogar. Para cargar el área. Para obligar al rival a defender no una jugada, sino un destino.
El tiempo añadido es una rareza hermosa. Un acuerdo tácito entre todos para fingir que el partido aún respira. El árbitro mira el cronómetro y decide que todavía no. Que todavía hay margen. Que todavía cabe una historia más.
En esos minutos no se corre igual. No se defiende igual. No se siente igual. El que va adelante defiende con miedo. El que va abajo ataca con fe. Y la pelota, caprichosa, empieza a buscar zonas donde nadie quiere que caiga.
No hace falta polémica para entenderlo. Basta mirar los rostros. El tiempo añadido se juega en los ojos, en la ansiedad de quien espera el final y en la esperanza de quien se niega a aceptarlo.
Todos hemos estado ahí. Esperando un silbatazo que no llegue.
O defendiéndonos del reloj, con el cuerpo tenso, sabiendo que cualquier segundo extra puede cambiarlo todo.
El Madrid, como tantos otros grandes a lo largo de la historia, sabe jugar con eso. No con el penal, sino con el tiempo previo al penal. Con la duda. Con la espera. Con la sensación de que algo todavía puede pasar. Porque mientras el reloj no muere, el partido sigue respirando.
Nos pasa igual en la vida. No pedimos milagros: pedimos prórrogas. No pedimos finales felices, pedimos minutos extra para intentar cambiar, aunque sea un poco, el guion. Un poco más de tiempo para decir lo que no dijimos. Para corregir. Para empatar. Para ganar.
Por eso duele tanto el silbatazo final cuando todavía creíamos que algo podía pasar. Tanto en la cancha como en la vida.
Y por eso ilusiona tanto cuando el árbitro levanta el brazo y señala que se jugarán cinco minutos más.
El penal fue solo la consecuencia.
El verdadero regalo fue el tiempo.
Y quizá por eso Borges volvió una y otra vez al mismo tema en El hacedor, donde el tiempo es lo que recordamos; en El libro de arena, donde el tiempo no se deja cerrar; y en Historia de la eternidad, donde el tiempo no se entiende del todo, pero se siente.
Exactamente lo que pasa en los minutos finales de un partido.
De ahí que haya escrito “El tiempo es la sustancia de la que estoy hecho.”
Entendió que no estamos hechos de goles ni de victorias, sino de instantes. De segundos prestados. De compensaciones mínimas donde creemos que todo puede cambiar.
Al final, como en el fútbol, vivimos esperando que el árbitro celestial nos conceda un poco más de tiempo, pero siempre sabiendo que algún día el silbatazo sí llegará.
El tiempo añadido no garantiza nada.
Solo ofrece algo mucho más peligroso: la ilusión…Y yo soy de esos que viven de ilusión.