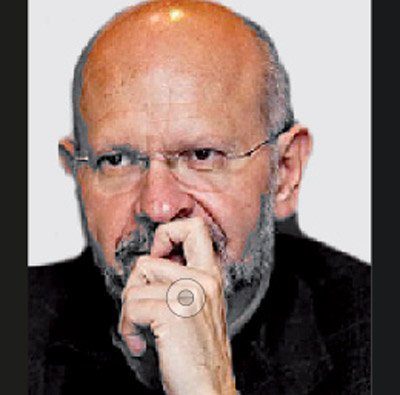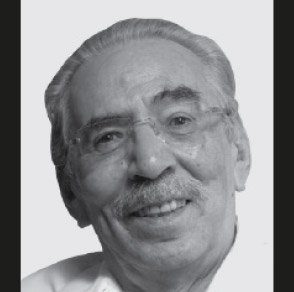La tauromaquia, entendida como una de las manifestaciones culturales más antiguas y complejas del mundo hispánico, ha sido objeto de una creciente campaña de desprestigio por parte de sectores que, muchas veces desde el desconocimiento, la reducen a una caricatura de barbarie y crueldad. En los últimos años, este embate ha encontrado eco en políticas públicas y decisiones judiciales que atentan no solo contra una práctica artística legítima, sino también contra los derechos culturales, la libertad de expresión artística y el sustento de miles de familias.
La tauromaquia es un legado histórico que nos pertenece; llegó a México en el siglo XVI, y desde entonces ha echado raíces profundas en nuestra identidad nacional. No es exagerado afirmar que la historia de la tauromaquia en México corre paralela a la formación del país: desde las primeras corridas en la Nueva España hasta la época dorada del toreo mexicano en el siglo XX, la fiesta de los toros ha sido una expresión cultural viva, en constante transformación y diálogo con su entorno social.
Prohibirla hoy, bajo argumentos supuestamente éticos o de protección animal, supone borrar siglos de historia compartida. Como recuerda Fernando Savater en su ensayo “Tauroética”, atacar la tauromaquia no es solo cuestionar una costumbre: es erosionar los cimientos culturales sobre los cuales se ha construido buena parte del imaginario iberoamericano.
Uno de los pilares de la crítica antitaurina es la ética. Se arguye que el sufrimiento del animal es injustificable bajo cualquier circunstancia. No obstante, esta visión absolutista desconoce la complejidad del razonamiento ético y, en particular, del pensamiento moral aplicado a las tradiciones culturales. Savater lo plantea con claridad: si la ética se basa en el ejercicio de la libertad responsable del ser humano, entonces no puede imponerse un modelo único de sensibilidad moral. La tauromaquia no es una actividad sádica ni trivial; es un rito en el que el ser humano se confronta con la muerte, con la naturaleza y con la nobleza de un animal que ha sido criado exclusivamente para el combate en la plaza. La ética taurina es una ética trágica, no utilitarista.
Además, pretender que todos los animales deben ser tratados bajo el mismo estándar ético desconoce su diversidad ontológica y funcional. El toro de lidia no es una mascota ni un animal doméstico: es un ser biológico singular, producto de siglos de selección genética y cultural que lo convierten en una especie única. Su destino natural, sin la tauromaquia, es la extinción. Los estudios realizados por la Fundación del Toro de Lidia en España han documentado con rigor los procesos de crianza, manejo y lidia del toro bravo. Se ha comprobado que este animal vive en condiciones de bienestar excepcionales durante los primeros cuatro o cinco años de su vida, en comparación con cualquier otra especie ganadera. Vive en libertad, en entornos naturales amplios, y recibe cuidados veterinarios de alta calidad.
Paradójicamente, los movimientos que exigen la prohibición de las corridas no proponen alternativas viables para el toro bravo. Al contrario, su eliminación implicaría la desaparición de una raza entera, con su patrimonio genético, su equilibrio ecológico y su rol en la conservación de ecosistemas rurales. Desde una perspectiva biológica, el toro bravo existe porque existe la tauromaquia. Su sacrificio en la plaza no es cruel en términos veterinarios, y está regulado por normas estrictas de bienestar animal. Lo que se juzga como cruel desde fuera es, muchas veces, un juicio estético antes que ético.
La tauromaquia genera miles de empleos directos e indirectos en México: ganaderos, toreros, picadores, banderilleros, mozos de espadas, veterinarios, transportistas, sastres, artesanos, periodistas, entre muchos otros. La cadena económica taurina sostiene a comunidades enteras, así como a quienes dependen del turismo taurino, la gastronomía y la producción cultural que giran en torno al espectáculo. A esto se suma el papel de las ferias patronales y festividades locales. Negar la dimensión social de la fiesta brava es ignorar la pluralidad cultural del país. México no es un país homogéneo, y su riqueza radica precisamente en su diversidad de expresiones. La tauromaquia no puede ser evaluada únicamente desde los marcos ideológicos urbanos.
En términos jurídicos, la tauromaquia en México está protegida por el principio de libertad cultural, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en diversos tratados internacionales firmados por el Estado mexicano. El artículo 4º constitucional establece el derecho de toda persona al acceso y participación en la vida cultural. La tauromaquia, como manifestación cultural, entra de lleno en esta categoría. Además, el artículo 7º garantiza la libertad de expresión, que incluye las expresiones artísticas. La tauromaquia, como arte escénico y performativo, se encuentra también amparada por esta disposición. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el Estado no puede suprimir una expresión cultural por motivos meramente morales o ideológicos.
La protección animal, por importante que sea, no puede ser invocada como argumento absoluto para eliminar tradiciones culturales profundamente arraigadas. De hecho, la legislación mexicana permite excepciones a las normas de protección animal cuando se trata de prácticas culturales reconocidas, como es el caso de las corridas de toros. Un aspecto que con frecuencia es soslayado en el debate sobre la tauromaquia es el relativo a la libertad de autodeterminación de quienes participan en ella, ya sea como profesionales del espectáculo taurino o como aficionados. Este principio, consagrado en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, reconoce la facultad de cada persona para elegir su proyecto de vida, incluyendo su ocupación profesional, su identidad cultural y sus actividades recreativas o artísticas.
El artículo 1º constitucional, en armonía con tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, garantiza el derecho de toda persona a no ser discriminada por sus creencias, tradiciones o actividades lícitas. Prohibir la tauromaquia equivale a anular la libertad de miles de personas —toreros, ganaderos, artistas, empresarios, aficionados— de ejercer una profesión legalmente reconocida y culturalmente significativa. Los toreros no son verdugos, sino artistas y atletas que han dedicado su vida a una disciplina exigente, profundamente arraigada en valores de honor, coraje y estética. Negarles el derecho a ejercer su vocación es una forma de violencia institucional que contradice los principios democráticos de una sociedad plural.
Del mismo modo, los aficionados tienen derecho a asistir a espectáculos taurinos, a identificarse con ellos y a encontrar en la fiesta brava una forma legítima de expresión y de disfrute cultural. Imponer un modelo único de sensibilidad o de ética, eliminando las opciones que no coincidan con una visión ideológica determinada, es una forma de autoritarismo cultural. Defender la tauromaquia es también defender el derecho humano a la diversidad, a la autodeterminación y a la libertad cultural. No se puede construir una sociedad libre prohibiendo lo que a algunos incomoda, ni mucho menos criminalizando tradiciones con siglos de historia y legitimidad.
La fiesta brava no es una frivolidad ni una aberración. Es un patrimonio cultural, ético, biológico, económico y jurídico que merece ser defendido con argumentos sólidos. Ni el país ni nuestro estado pueden darse el lujo de renunciar a su historia, a su diversidad ni a su libertad cultural por razones de corrección política o sentimentalismo mal informado. Defendamos la tauromaquia no como un simple espectáculo, sino como lo que verdaderamente es: una expresión viva de nuestra civilización, y una manifestación concreta de los derechos humanos a la identidad, la cultura, la profesión y la autodeterminación personal.