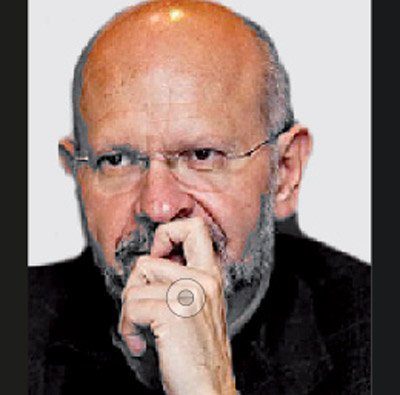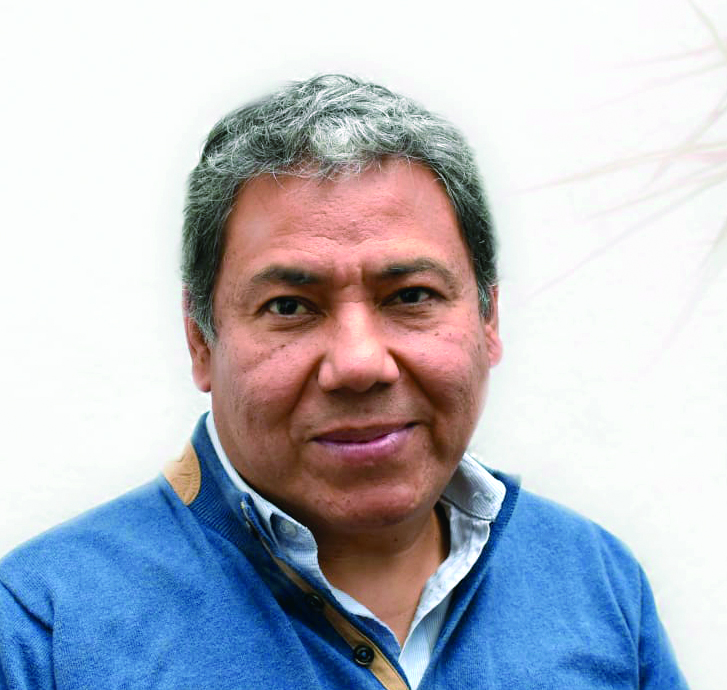Recientemente la Universidad de Chile, a través de su Centro de Análisis de Política Públicas de la Facultad de Gobierno, ha publicado el libro titulado “América Latina y el Caribe: Una de las últimas fronteras para la vida”, en el cual analiza la realidad ambiental de América Latina y el Caribe frente a la extrema incertidumbre futura.
En dicha obra, se plantean los procesos de deterioro de los recursos naturales y bienes de la naturaleza, en especial, la deforestación, la disminución de la biodiversidad, la contaminación de agua dulce, y la pérdida de los suelos. Y también aborda la cuestión de los asentamientos humanos que los caracteriza con sus claras diferencias entre pobres y ricos, la marginalidad urbana, y las carencias que generan espacios ambientalmente negativos. Y ahí, en el libro se plasma que la crisis ambiental mundial se expresa en el hecho de que se han transgredido una parte sustancial de los límites ecológicos del sistema Tierra, lo cual coloca a la humanidad en un alto riesgo. Y también se señala que, “Las tendencias señalan que la Tierra va hacia un aumento de los impactos ambientales y una disminución en el bienestar humano, lo que lleva a una profundización del desequilibrio entre la sociedad y la naturaleza.”
Además, se expone la necesidad de incorporar una gestión eficaz, partiendo con darle la jerarquía a esta dimensión, ya que en la región no hay una visión, con sus consecuentes estrategias, que ponga al medio ambiente en el centro de las decisiones, lo que la convierte en una dimensión políticamente marginal. Se subraya que la región entre 1970 y 2016 presentó la mayor disminución del mundo, un 94%, del índice de abundancia de poblaciones de aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces.
El total de especies amenazadas en la región llega a 21,793 y por lo que respecta a los suelos, Los suelos latinoamericanos y caribeños, por extensión y variedad, constituyen un reservorio fundamental, pero amenazado, para la producción alimentaria mundial. Es importante señalar que la proporción de las tierras degradadas en función de la superficie global era en 2019, de 22,9%. Y un estudio reciente sobre los Hotspots de la desertificación y degradación de las tierras, realizado a nivel de los aproximadamente 18.000 municipios de América Latina y Caribe (Morales C., Cherlet, M. 2023), da cuenta de que el 16,6%, (unos 3.383.181 km², de la superficie total de la región), está gravemente degradada y en ellas viven poco más de 101 millones de personas (alrededor del 15% de población total) Si se consideran los efectos del cambio climático y las proyecciones de precipitaciones y temperaturas al año 2050, la situación se agravaría aún más. El monocultivo ha atentado contra la conservación de los suelos. Además, últimamente, procesos productivos basados en eventos transgénicos con una alta carga de agroquímicos incorporados (como el glifosato) amenazan con incrementar los niveles de contaminación. El abuso de pesticidas es una práctica cultural frecuente en la región en que produce notorias contaminaciones y que además afecta la conservación de la biodiversidad.
Por otra parte, en 2016, la región generó 231 millones de toneladas de desechos sólidos urbanos, de los que solo el 55% fueron gestionados correctamente y el 4,5% fueron reciclados. Tres cuartas partes de las aguas residuales retornan a los ríos y otras fuentes de agua, algunas de las cuales se usan posteriormente para el riego. Las aguas residuales pueden contener una gran diversidad de contaminantes tales como microorganismos patógenos y contaminantes orgánicos y elementos como cromo, cobre, mercurio y zinc, que pueden afectar la salud pública y el ambiente. En muchos países de la región los sistemas de canalización para la recolección y distribución de las aguas residuales han tenido un mal mantenimiento y han empezado a filtrarse, causando la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas.
El mar de la región está sometido a procesos de deterioro de sus recursos vivos, alteración del comportamiento de sus ecosistemas y alteraciones por efectos del cambio climático. Los recursos pesqueros de la región son muy altos, pero se ven afectados por las alteraciones de los ecosistemas, y los quiebres de las tramas tróficas derivadas de la sobre pesca y en algunos casos, de la introducción de especies exóticas invasoras.
Y además se señala lo siguiente: En América Latina y el Caribe, las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas privadas urbanas, así como los gobiernos locales, han sido los responsable de la construcción de nuestras ciudades que en promedio se caracterizan por: inadecuada disposición de los residuos sólidos y líquidos de todo tipo (desde los producidos a nivel doméstico hasta los producidos por la industria); contaminación del aire, los suelos y las aguas superficiales; urbanización desordenada incluyendo la dispersa y de baja densidad, y asentamientos en zonas de riesgo; patrones de urbanización que conllevan viajes largos para llegar a los sitios de trabajo desde suburbios distantes, sistemas de transporte basados en combustibles fósiles y con exceso de pasajeros; suelos y aguas subterráneas contaminadas; e injustificada destrucción de la naturaleza, paisajes y suelos de gran valor. El crecimiento urbano a menudo conlleva la expansión de infraestructuras y el aumento de la demanda de recursos naturales. Las áreas urbanas tienden a ser más cálidas que las rurales debido a la concentración de edificios, carreteras y otras infraestructuras que absorben y retienen calor. Esto se conoce como el efecto de isla de calor, que puede afectar negativamente el clima local y la salud de los residentes. La expansión urbana puede fragmentar los hábitats naturales, dificultando el movimiento y la supervivencia de muchas especies de flora y fauna. En América latina y el Caribe, pues la concentración de la tierra y de la riqueza presiona para que el diseño de ciertas políticas públicas no ponga frenos a la especulación del suelo, el que constituye el principal factor de la inorgánica expansión urbana.
El texto considera que para revertir la crisis ambiental en la región hay que convertir al medio ambiente en un sujeto político pues se hace necesario tomar conciencia que esta dimensión es un tema directamente relacionado con la sobrevivencia y el mejoramiento de la calidad de vida. Y advierte, si ello no se logra, siempre las urgencias postergarán las decisiones ambientales.
Para la adopción de agenda ambiental regional y de agendas ambientales nacionales y locales diferentes a las de la actualidad, es necesario relevar fuertemente el tema de la “gobernanza ambiental”, generando enfoques y planteamientos renovados que saquen al tema de la marginalidad en que está sumergido. Pues una gobernanza ambiental se debe traducir en un enfoque estructural global que abarque todos los factores públicos y privados que inciden en el crecimiento. económico y en la calidad de vida de las poblaciones. Y ello significa un compromiso integral superando la sectorización, lo cual debe traducirse en la transversalización horizontal y en la penetración de la dimensión ambiental en todos los sectores de la economía y en todas las desagregaciones territoriales, asumiendo lo vinculante del tema con las decisiones de desarrollo.
Deben cambiar las políticas ambientales reactivas que sólo tratan de disminuir los efectos negativos que se generan en los procesos de producción y consumo causados por la modalidad de desarrollo prevaleciente, que sólo responden a las urgencias que se derivan principalmente de la contaminación producida por la expansión urbana e industrial, de la deforestación, de la erosión de los suelos, del deterioro de los recursos del mar y de la contaminación de la actividad minera.
Y por lo que respecta a tema urbano, las políticas en ese campo, y de medio ambiente, se deberán centrar en los siguientes procesos entre otros: (1) Descontaminación del aire; (2) descontaminación de las aguas servidas de origen doméstico e industrial;(3) rediseño de productos y materiales para reducir el consumo, reutilizar, reciclar, compostar, recuperar materiales de productos que no se pueden reciclar; (4) establecimiento de transporte colectivo eficaz, con creciente electro movilidad; (5) creación de la infraestructura requerida para enfrentar los eventos climáticos extremos (6) incorporación de infraestructura verde, como parques, jardines verticales y techos verdes, que ayudan a mitigar el efecto de isla de calor con el objeto de mejorar la calidad del aire y proporcionan hábitats para la biodiversidad; y (7) promoción del uso de transporte público, bicicletas y caminatas.