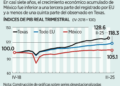El espejo enterrado de Carlos Fuentes, me dejó en claro la razón de la existencia de la fiesta brava: una expresión para la defensa contra las manadas que, a su paso, destruían los pueblos del norte de África, lugar de donde proviene este animal
Diana Bailleres
A quienes nos gusta la fiesta brava nos tildan de bárbaros, los humanísimos defensores de los animales que no dudan en comérselos sin pedirles permiso cada vez que se sientan a la mesa y que, seguramente alguna vez se habrán comido unos bisteces del mismo toro que llegó del coso y luego venden en el supermercado. Así es este mundo, señores. Algunas ocasiones escuché en boca de mi padre la expresión de barbarie calificando la fiesta brava. Finalmente pude contestarle un día que: “si no has ido a una corrida, no opines”.
Hace muchos años, El espejo enterrado de Carlos Fuentes, me dejó en claro la razón de la existencia de la fiesta brava: una expresión para la defensa contra las manadas que, a su paso, destruían los pueblos del norte de África, lugar de donde proviene este animal, que por alguna razón, la naturaleza le concedió bravura y una cornamenta con la que se defiende de amigos y enemigos; destruían aldeas y casuchas, ensartaban animales y gente como lo hacen algunos elefantes en Asia, o los antiguos bisontes en Norteamérica; así pasó a España, cruzando el Mediterráneo hace milenios, destrozando con su furia, cuerpo y alma a su paso. El toreo también tuvo su ritual en Creta, donde las jóvenes desnudas bailaban sobre sus pitones: desnudas para no peligrar. Ahora, la racionalidad no lo puede entender. El toro bravo es bravo porque es salvaje. No lo comparen con ningún otro animal. Es único. Es bello como pocos, todo él, bello porque también es intocable.
Sin mediar alguna influencia, porque a mi padre nunca le gustó la fiesta taurina, ni tengo una relación cercana con tío Alberto y Juan Pablo, ganaderos de Begoña y Mimiahuapan, inexplicablemente, cuando cumplí ocho años le pedí a mi madre que me llevara a la Plaza de Toros La Esperanza, en Chihuahua, como regalo de cumpleaños. Aquella lejana tarde, los espadas fueron Manuel Benítez, ”El Cordobés”, Alfredo Leal y Raúl Rangel. Quedé cautiva de las imágenes de la fiesta.
Tal vez siempre he sido villamelona pero me gusta ver las corridas, en vivo o por televisión. Disfruto la estampa que contiene la figura del matador y el toro, su belleza, su fuerza, su virilidad, su poder; ese combate de poderes entre la racionalidad y la animalidad; me complace la búsqueda salvaje que yace en el fondo de nuestro cerebro, que se ubica en lo más profundo de la psiquis, sin mayor explicación.
Mirar la faena, su complacencia en ella, su luz y sombra sobre la arena, son motivos de reflexión sobre lo que guardamos los humanos pese a nuestro desarrollo civilizatorio. No podemos olvidar quiénes somos. No es más que la recordación de nuestro ser más primitivo. Aquel que no debe salir pero que está presente; que la fiesta silencia y amortigua, encierra en su jaula, no le permite salir. Cómo nos atrae, la visión de la sangre, como el rojo al burel, el olor del miedo, como el de tabaco puro que ronda en el tendido. ¿Acaso todos los juegos no fueron inventados para aplacar la bestia que seguimos siendo? Los espectáculos tienen ese objetivo: el futbol, el box, la esgrima, la lucha libre, la grecorromana, etc. Acérquese un poco a lo que dice Alfred Weber sobre los procesos civilizatorios que nos han influenciado en los últimos dos mil años. Ahora todos lo quieren olvidar, pero la bestia sigue suelta. Pregúntese un momento frente al televisor por todos los asesinatos y feminicidios de este día y apiádese un poco de esa humanidad.
Cada quien tiene su estilo para rasgarse las vestiduras y mesarse los cabellos. Yo también. Lo hago por la Plaza de Toros Santa María y el preámbulo es por lo que la fiesta brava ha significado toda mi vida. Pienso con Freud que la pasión está presente en nuestros gustos y placeres; sólo en las últimas décadas aparece quien busca la vida light, para que no le duela nada, ni el parto, ni la vacuna, ni el amor, ni la pequeña herida de la rasurada. “No quiero que sufras por eso mejor no!” Bien. Por cada quien. Pero,
Qué culpa tienen los monumentos históricos, icónicos como es la Santa María de Querétaro, como le llamaban todos los que venían a tantas temporadas; qué les pasa a quienes creen que lo viejo hay que destruirlo o que ya no sienten nada por la fiesta brava. Como pudieran ponérmela, los edificios, los monumentos han hecho las ciudades, desde el Templo Mayor a la Puerta de Alcalá, del Arco del Triunfo, al Ponte Vecchio; el incendio de Notre Dame nos dolió en el mundo entero y hubo quien puso millones de euros para su restauración. Hay quien ahora imagina construir una Tenochtitlán como si eso fuera posible, como un parque de Disneyworld y hay quien tiene la ocurrencia de destruir el escenario donde los queretanos de varias épocas vivimos la pasión taurina, con aquel sabor de las tardes de sábado en que con la mejor gala hombres y mujeres, viejos y jóvenes compartíamos el sol, la bota de vino, un puro, un olé, una mirada apasionada en correspondencia a Manolo, Manolo y yaaa! a Paco Camino, a Eloy Cavazos, saliendo al tercio y hasta hace poco a Morante de la Puebla y a Joselito Adame, haciendo lo propio.
Eso no puede ser. Que nos despojen de nuestros monumentos que deben ser centenarios, milenarios como las pirámides de Teotihuacan o de Keops. ¿Qué algún día decidirán lo mismo sobre ellas? ¿Al Coliseo en Roma, le harían lo mismo? ¿Por qué desaparecer esta belleza de plaza que nos recuerda la Maestranza de Sevilla? ¿También las de España, como Las Ventas de Madrid, tendrán ese destino? Díganmelo! Qué diría García Lorca de esa demolición. Haría un poema fúnebre, un llanto a la Santa María para recordar sus tardes, a las 4:30, su música, sus aromas, sus pasiones desbordadas siempre en Sol, su arquería, sus luces, su arena en la que se reproducían los aguafuertes de Goya, las bellas mujeres del tendido, los valientes matadores que se dieron cita con la muerte, tantas tardes. Ese es el hechizo de la fiesta taurina, la fascinación por la muerte, por la vida, por la pasión y después la nada. A todos los que recuerdo ahora y quedarán bajo los escombros de una supuesta modernidad que nos carga a todos hacia el olvido; así quedarán nuestras huellas de rituales, de ceremoniales, de la cultura, esa cultura “bárbara”, enterradas todas, bajo el advenimiento de la barbarie a la que ahora le dan otro nombre.