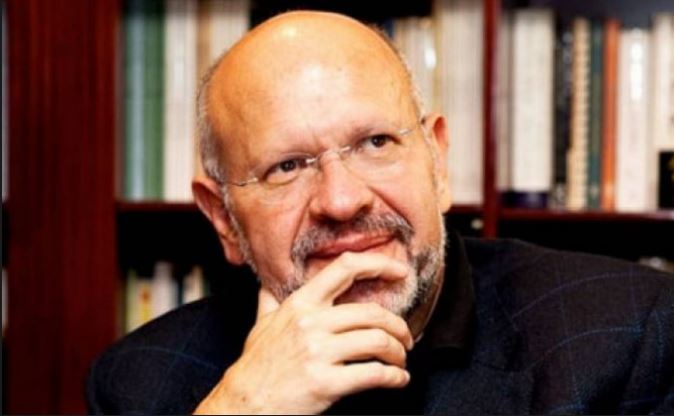Una vez que está claro qué es lo que quiere como país el presidente Andrés Manuel López Obrador, se puede concluir que un transformador, como aquellos que llevaron a cabo la Independencia, la Revolución o las Leyes de Reforma, no es, ni será. Lo dirá de palabra, y quizás hasta lo crea, pero en su código genético lo que aparece es la contrarreforma. ¿Está mal? Depende desde qué óptica se mire. ¿Beneficiará al país? En un mundo globalizado, altamente interdependiente, quizás no. ¿Ayudará a los pobres a ser menos pobres? Probablemente lo que conseguirá será empobrecer a más mexicanos, porque la ruta para mejorar los niveles de pobreza y el bienestar, no pasan por una economía moral, sino por una política tributaria progresiva, contra la que está en desacuerdo.
El universo sobre el cual está embarcado para su demolición lo ubica en cinco sexenios, de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que llama genéricamente como la era del “neoliberalismo”, un periodo que parece estar determinado por sus obsesiones –Salinas- y rencores –Calderón-, más que por razones ideológicas, como se puede observar en su deseo explícito para que se enjuicie por corrupción a los ex presidentes, en donde pareciera excluir a priori a Zedillo y a Fox. Es claro su revanchismo, aunque públicamente diga lo contrario en el caso de estos dos, porque en el de Peña Nieto, obedece más a la cercanía en el tiempo y a las presiones de sus cuadros radicales que a su deseo existencial.
En el planteamiento de López Obrador, como lo dijo en su discurso del 1º de septiembre, nadie lo va a mover de la postura que ha mantenido toda su vida. La pandemia del coronavirus lo obliga a hacer ajustes, como admitió, pero en lo esencial, “no vamos a apartarnos del espíritu del compromiso adquirido”, porque son lo que ha soñado y ofrecido “desde hace muchos años”. Es cierto. Como botón de muestra: durante la campaña presidencial de 2012, dijo que el aparato burocrático era demasiado grande –estimada en 2018 en un millón y medio de empleados-y que él podía gobernar con tres mil trabajadores. La guillotina a la burocracia ha sido fuerte en su gobierno en nómina, prestaciones y estructura, y el adelgazamiento no cesa. “Austeridad republicana” es como define el proceso.
López Obrador es terco, lo que ha sido una virtud y defecto. “Algunos críticos piden que se gobierne en sentido distinto, que prescindamos de nuestro ideario y de nuestro proyecto”, expresó. “Piden, en suma, que yo traiciones mi compromiso con la sociedad, que falte a mi palabra y que renuncie a mi congruencia. Y eso, lógicamente, no va a ocurrir”. ¿A alguien no le ha quedado claro que va derecho y no se quita?
Pero lo que él plantea como la “cuarta transformación”, es grande en ambición y corta en ejecución. Esa transformación significa, en mucho sentidos, regresar al sistema político y al modelo económico previo a 1985, cuando en el gobierno de Miguel de la Madrid se modificó la economía con la apertura al mundo y al libre comercio, y luego lo político, durante los gobiernos de Salinas, Zedillo y Fox, con reformas de primera y segunda generación democráticas.
Ese México que se fue construyendo, nunca pasó del periodo de transición a la consolidación. La transición es lo más delicado, porque es cuando las fuerzas que reaccionan a ella, pueden llegar a revertirla. Si una transición dura en promedio 15 años –salvo la española que se consumó en ocho-, ese inacabado proceso en México, que se ensució con la ineficiencia de gobiernos anteriores y actos de corrupción insultantes, provocaron que el péndulo regresara y la gran mayoría cargara a López Obrador a la Presidencia.
Desde ahí ha ido desmantelando las reformas económicas que se hicieron durante el sexenio de Peña Nieto, y la educativa, que piensa el Presidente que es la peor de todas. Pero lo que está instalando no es un modelo nuevo, sino uno con olor a naftalina. Las reformas las ha modificado fácilmente porque, como antaño, donde el PRI ejercía de manera autoritaria el poder, tiene un Congreso que es su brazo electoral y hace lo que quiere. López Obrador manda una señal en la conferencia mañanera, y la bancada de Morena acata. Cuenta también con el apoyo en la presidencia de la Suprema Corte, con uno de los presidentes más complacientes con el Ejecutivo desde la reforma al Poder Judicial en 1995.
Su transformación es restauración. Salvo por la ortodoxia fiscal que mantiene -el dogma de los gobiernos “neoliberales”-, el sistema económico que está instalando significa una fuerte intervención del gobierno en la actividad económica, donde decide y regula a las fuerzas productivas. López Obrador lo expresa diciendo que el poder económico no volverá a mandar en México, como en el pasado, y actúa en consecuencia al someterlo, amenazarlo y confrontarlo. Su proyecto emana de la corriente estatista nacionalista que controló al PRI hasta el sexenio de Salinas, quien rompió con ella. De ahí su defensa a ultranza de Pemex y la CFE, pero no en el contexto de un mundo globalizado, sino dentro del modelo que existía hasta el gobierno de José López Portillo.
La restauración incluye nuevas paraestatales, como una Conasupo reciclada y una empresa que distribuya y comercialice medicamentos. Quiere organismos que controlen las telecomunicaciones y ofrezcan televisión abierta a nivel nacional, así como servicios bancarios. Ansía demoler el servicio civil de carrera y todo lo que tenga que ver con transparencia. Y como era muy costoso acabar con los órganos autónomos, los está colonizando.
Este es el fondo del proyecto de López Obrador, la contrarreforma, que verbaliza como la transformación del porvenir mexicano. Pero no hay que juzgar al Presidente por lo que va a hacer, sino por sus resultados.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa